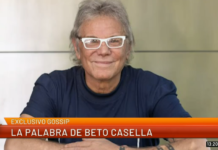La
Habana
de
Fito
es
un
documental
de
Juan
Pin
Vilar,
de
una
hora
de
duración,
que
está
circulando
por
algunas
grandes
salas
de
cine
de
nuestro
país
y
de
festivales
de
otros
países
como
el
de
Málaga,
España.
Antes,
en
Cuba,
fue
inicialmente
prohibido
y
posteriormente
exhibido
sin
aprobación
de
su
director
en
la
televisión.
El
material
de
archivo
muestra
presentaciones
de
Fito
Páez
cantando
éxitos
de
toda
su
carrera
en
importantes
festivales
como
el
iniciático
de
1987
en
Varadero,
y
por
supuesto
también
en
La
Habana,
como
en
el
cierre
de
la
gira
del
disco
El
amor
después
del
amor.
Hay,
asimismo,
material
de
archivo
sobre
la
historia
de
Cuba:
la
edición
deja
ver,
a
la
vez,
la
reivindicación
de
planteos
sociales
y
la
nostálgica
belleza
de
su
gente
y
de
su
geografía,
y
también
referencias
concretas
a
la
pobreza,
a
detenciones
ilegales
y
fusilamientos,
y
sospechas
en
torno
a
la
muerte
de
Camilo
Cienfuegos.
Juan
Pin
Vilar
reflexiona
sobre
el
film.
—¿Qué
dimensiones
le
había
dado
a
este
proyecto
inicialmente
y
cómo
vive
la
repercusión
internacional
que
está
teniendo?
—Nunca
fue
un
proyecto
menor,
porque
es
algo
que
queríamos
contarles
a
nuestros
nietos:
todo
ese
pedazo
de
nuestra
vida.
El
documental
se
convirtió
en
algo
que
aborda
con
profundidad
a
mi
país,
según
cómo
uno
vio
de
qué
manera
fueron
cambiando
las
cosas
y
la
impronta
de
Fito
Páez
y
cómo
a
la
gente
le
gusta
su
música.
Pero
nunca
pensé
en
la
decisión
o
la
estupidez
del
funcionariado
del
Ministerio
de
Cultura
y
del
Cine
cubano
de
ese
momento,
y
todavía
ahora;
nunca
pensé
en
que
esas
personas
tomaran
una
idea
tan
estúpida,
que
provocara
un
revuelo
de
este
tamaño.
Tú
no
puedes
pensar
en
la
estupidez
del
otro,
en
que
va
a
comportarse
de
un
modo
tan
inadecuado
y
delincuencial,
como
ellos
se
portaron
con
nosotros
y
con
el
cine.
Esto
no
les
gusta
a
los
autoritarios
El
ejercicio
del
periodismo
profesional
y
crítico
es
un
pilar
fundamental
de
la
democracia.
Por
eso
molesta
a
quienes
creen
ser
los
dueños
de
la
verdad.
—¿Qué
otras
reacciones
le
sorprendieron?
—Tampoco
nunca
me
imaginé,
y
agradeceré
toda
mi
vida,
a
los
colegas
que
saltaron
primero
alarmados
y
luego
totalmente
enojados
con
la
censura
del
documental,
con
el
tratamiento
que
se
me
había
dado
a
mí
como
artista
[entre
ellos,
Silvio
Rodríguez].
Esos
son
los
dos
eventos
extrartísticos
del
documental,
que
uno
no
pudo
imaginar.
Tampoco
se
puede
saber
que
tenga
éxito
o
no.
Así
que
lograr
que
un
documental
se
ponga
en
una
cadena
de
cines
como
si
fuese
cine
común,
eso
ya
es
un
logro
extraordinario.
—¿Qué
expectativas
tiene
con
el
futuro
de
“La
Habana
de
Fito”?
—Me
gustaría
que
los
jóvenes
vieran
el
documental
en
nuestro
continente,
que
parece
que
va
a
ser
devorado
por
fuerzas
inexplicables
para
el
hombre
común,
para
mí
mismo,
que
soy
un
hombre
común.
Desde
la
construcción
del
pasado,
los
jóvenes
podrán
defender
y
comprender
su
futuro.
Me
gustaría
que
vieran
el
documental,
no
por
que
tengamos
la
verdad,
sino
porque
esto
es
un
punto
de
vista
más
sobre
todo
lo
que
tenemos
que
aprender.
—En
muchas
situaciones
las
personas
aparecen
con
barbijo.
¿Cómo
fue
el
proceso
de
filmación
de
escenas
relativamente
recientes
(no
las
de
archivo)
y
cómo
impactó
la
pandemia
de
covid-19?
—Esto
empezó
en
2017.
La
entrevista
con
Fito
estaba
guardada.
El
material
de
archivo
ya
estaba.
Luego
se
presentó
a
un
fondo
en
2019,
que
ganamos.
En
la
pandemia,
tuve
los
permisos
para
filmar
los
planos
de
la
ciudad;
por
eso,
están
muchos
con
nasobuco
(como
le
decimos
nosotros).
La
pandemia
imposibilitaba
movernos
con
naturalidad,
como
ir
a
la
casa
del
editor.
La
economía
del
mundo
estaba
resentida;
la
economía
cubana
estaba
por
el
piso.
Pero
era
cuestión
de
armar
la
idea.
En
2021
ya
estaba
el
primer
corte
y
terminamos
efectivamente
el
documental
y
se
presentó
en
New
York
[en
el
22
Havana
Film
Festival
New
York]
como
un
work
in
progress.
Decidimos
ponerlo
como
una
muestra
especial
y
ver
la
reacción
del
público,
porque
el
drama
que
teníamos
es
que
no
nos
permitían
ponerlo
en
Cuba.
No
se
encontraba
en
Cuba
dónde
ponerlo
para
hacer
esa
prueba.
En
New
York
era
la
única
manera
que
teníamos
de
saber
si
íbamos
bien.
—¿Por
qué
Cecilia
Roth
aparece
autofilmada
en
un
departamento?
—Estábamos
en
pandemia:
¿cómo
viajar?
Ella,
con
su
generosidad,
se
filmó
con
su
teléfono.
Pudo
haber
dicho
que
con
un
teléfono
no
lo
haría,
pero
tuvo
la
maravillosa
generosidad
de
dar
un
enjundioso
y
largo
testimonio.
—El
documental,
ya
desde
su
título,
tiene
dos
protagonistas.
La
Habana
es
uno
de
ellos.
Es
presentada
con
sus
tensiones,
sus
contradicciones.
¿Cuáles
son
las
luces
y
las
sombras
que
aparecen?
—Las
luces
es
la
historia,
porque
Cuba
es
un
país
hermoso,
que
dio
y
continúa
dando,
y
en
alguna
época
dio
mucho
más,
con
sus
sombras
bien
ocultas,
un
país
radiante.
Uno
va
viendo
la
evolución
de
esa
oscuridad,
según
uno
va
caminando
a
través
de
los
testimonios.
Es
inevitable
el
deterioro
económico
y
del
pensamiento
revolucionario.
El
movimiento
de
la
sociedad
de
Cuba
es
grande
y
se
va
notando.
La
Cuba
que
Fito
encuentra
la
primera
vez
se
va
apagando
hasta
el
último
momento
del
documental.
Ahora
la
situación
es
distinta,
caótica,
inenarrable.
Hoy
Cuba
se
parece
a
las
imágenes
más
duras
de
ese
documental.
—¿Y
qué
luces
y
sombras
de
Fito
Páez
presenta
el
documental?
—Sombra,
no
le
veo
ninguna.
Si
la
tiene,
eso
lo
tienen
que
evaluar
los
argentinos.
Nosotros,
desde
aquí,
lo
vemos
desde
la
luz.
No
podemos
tener
la
opinión
certera
de
lo
que
es.
Argentina
está
viviendo
una
situación
particular,
absolutamente
polarizada
e
ideologizada.
Las
situaciones
así
regularmente
encuentran
como
solución
la
violencia.
Así
que
no
sabría
evaluar
cómo
se
ve
Fito
en
el
documental,
pero
aquí
siempre
fue
luz,
inclusive
en
el
post
documental,
porque
no
nos
ha
abandonado
nunca.
—En
algunos
momentos
de
la
entrevista
central,
Fito
Páez
presenta
una
posible
interpretación
sobre
el
concepto
de
revolución.
¿Cuál
es
el
suyo,
cuál
surge
de
este
proyecto?
—Revolución
es
cambio,
un
cambio
de
todo
lo
que
debe
ser
cambiado.
Fidel
Castro
hizo
un
legado,
como
Moisés
y
las
Tablas
de
la
Ley.
Pero
para
poder
seguir
avanzando,
uno
de
los
obstáculos
fundamentales
de
Cuba
es
la
relación
de
dependencia
con
Estados
Unidos,
por
razones
geográficas,
históricas,
de
confrontación,
desde
hace
doscientos
años.
El
otro
obstáculo
es
la
mediocridad
y
el
fracaso
del
gobierno
cubano,
sobre
todo,
del
actual
gobierno
cubano.
La
misma
generación,
cuando
sigue
en
el
poder,
empieza
a
defender
otros
intereses,
empieza
a
perder
el
sentido
de
lo
que
tú
mismo
fuiste.
Pablo
Milanés
lo
decía:
“Son
traidores
de
ellos
mismos,
de
lo
que
ellos
mismos
fueron”.
Ellos,
que
son
la
vanguardia
de
la
revolución,
¿cómo
se
han
convertido
en
contra
revolucionarios,
en
algo
estático?
En
el
documental,
trato
de
mostrar
cómo
va
evolucionando
el
pensamiento
a
través
del
desencanto
y
llega
a
una
ruptura
con
el
gobierno.
Pero
no
es
una
ruptura
con
el
pueblo
de
Cuba,
ni
con
las
causas
por
las
que
es
posible
la
revolución.
—¿Podría
elegir
alguna
escena,
secuencia
o
plano
que
le
resulte
particularmente
logrado
o
sustancioso,
en
su
planteo
fílmico?
—Elijo
dos.
La
escena
del
señor
negro,
grande,
sentado
tomándose
una
copa
de
vino
en
lo
que
fue
la
plaza
vieja
de
la
parte
colonial
para
mí
es
muy
simbólica.
Es
un
negro
en
el
centro
de
lo
que
fue
la
colonia,
hoy
en
día.
La
otra
es
donde
se
ve
a
mi
madre,
sentada
debajo
del
monumento
del
Acorazado
Meine,
el
de
cuando
Estados
Unidos
interviene
Cuba.
En
ese
monumento,
senté
a
mi
madre,
que
en
ese
momento
tiene
93
años,
y
pasa
mi
hijo
cruzando
enfrente.
Mi
madre
fue
una
vieja
guerrillera,
luchadora
desde
la
clandestinidad
cuando
se
hizo
la
revolución.
Mi
hijo
ya
se
estaba
yendo
para
La
Florida.